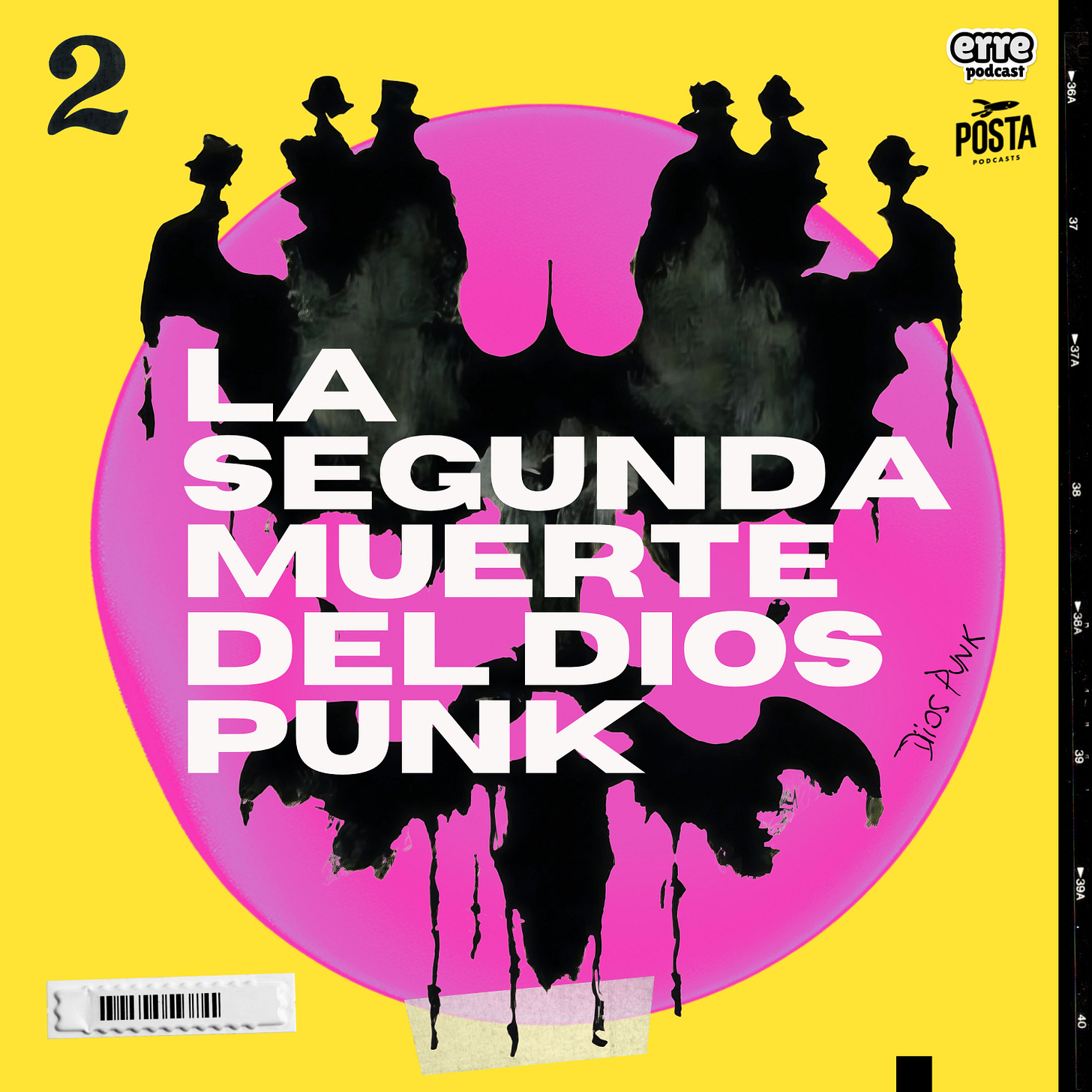Se estrenó en 2025 la segunda temporada de La Segunda Muerte del Dios Punk y traigo una entrevista XL con su narrador: Nico Maggi.
En esta segunda temporada, coproducción entre Erre y Posta, la historia se amplía, el personaje Dios Punk se agranda, nos metemos a fondo en su obra musical, su enfermedad y, en definitiva, toda su vida —personal y artística— hasta llegar al final.
Para hablar de todo esto, entrevisté a Nicolás Maggi, el periodista que investiga y cuenta el caso, un caso que con los años se hizo parte de su vida. Hablamos de su cercanía con la familia, de cómo pensaron la(s) música(s), de qué enfoque le dieron a esta nueva temporada y de muchas cosas más. Porque las segundas partes pueden ser buenas y algunas, como esta, buenísimas. La entrevista:
¿Cuál es la diferencia de esta segunda temporada con la primera? ¿Se cuenta la misma historia, cambiaron el enfoque?
NICOLÁS MAGGI: La diferencia es que la segunda intenta indagar hacia atrás desde lo que pasó en la primera temporada, que básicamente cubre el último año de vida de Javier Messina. Si bien hay algunos esbozos de intentar surfear su vida anterior como músico y su personaje de Dios Punk, en general la historia va hacia adelante desde el día del escrache hasta su muerte.
Entonces, lo que había quedado por investigar, lo que había quedado en el tintero, era preguntarnos cómo él se había convertido en Dios Punk, y cómo todas esas características que él tenía, de alguna forma, habían tenido que ver con el hecho de que sea el chivo expiatorio de tanta furia social descargada sobre él en el escrache.
Y después, porque no nos olvidemos que él nunca fue imputado por lo que se le había asignado como su responsabilidad —intentar drogar a una chica para secuestrarla—, nos preguntamos: ¿Por qué justo en ese eslabón tan débil de la cadena del tejido social se había descargado toda esa furia?
Y justamente eso tenía que ver con cómo llevaba adelante su vida, cómo había transitado su padecimiento mental, y la falta de un colchón en cuanto a vínculos familiares, amigos, etc., que había posibilitado que todos los dardos vayan hacia él.
Entonces, un poco lo que queríamos reconstruir era su vida, el personaje, y si había, en algún punto de todo el derrotero que fue la vida de Javier, algún indicio de que esto podía llegar a pasar en algún momento. Si había cierta profecía que luego se cumpliría. Y si esto se trataba —yo sospechaba que sí— de la crónica de una muerte anunciada.
Finalmente comprobamos que sí, que había muchas cosas que sucedieron que se espejaban con situaciones que después se vieron. Y un poco la idea era seguir trayendo luz sobre cosas que habían quedado en la oscuridad, y que para mí ayudan a pensar de una forma más integral todos los acontecimientos.
Y aún más, sacan la lupa de esa respuesta automática que aparecía ante el hecho, que era: “bueno, entonces toda la culpa es de esta chica que decidió mandar este audio”. Nosotros siempre intentamos expandir el análisis más socialmente, marcando la responsabilidad de otros actores.
La primera temporada se estrenó en octubre/noviembre de 2021. Esta segunda llega en abril/mayo de 2025: ¿Nos podés contar qué facetas de la producción les llevaron más tiempo? Me imagino un par, pero contame vos.
N.M.: La primera temporada salió a finales de 2021. Durante 2022 nos dedicamos mucho a difundirla. Y, en paralelo, empezamos a seguir algunas puntas que habían quedado sueltas o poco investigadas. En un principio, la idea era continuar por la vía judicial. Tuvimos un episodio bastante extenso peleando por conseguir acceso a la causa. Dentro del expediente había testimonios clave.
Así fue como dimos con la médica que terminó teniendo tanto protagonismo en algunos capítulos, y también con Luciana, la chica que había enviado el audio viral. Intentamos seguir esa pista, pero no terminó dando para convertirla en una línea narrativa posterior a lo que se había contado al final de la primera temporada.
Sin embargo, nos empezó a llegar un montón de información y comenzaron a aparecer pistas para reconstruir la historia hacia atrás. Así que podría decirse que 2022 fue el año en que, mientras el podcast explotaba y recibíamos el Premio Gabo, también empezábamos a escribir, a buscar, a escarbar.
En 2023 fue cuando grabamos y comenzamos a editar. Prácticamente, entre finales de ese año y comienzos de 2024 ya teníamos la segunda temporada casi terminada.
Ahí surgieron nuevos desafíos. Primero, una propuesta de hacer una adaptación audiovisual, que quedó trunca. No nos convencía. Después intentamos venderlo a una plataforma y hacer una coproducción, pero tampoco prosperó. Entonces nos abocamos a ordenar todo lo que no habíamos hecho en la primera temporada: obtener los permisos formales de la familia para contar la historia, legalizar el uso de la música, trabajar sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor. Todo eso había quedado muy librado al azar. Javier no había registrado prácticamente nada. Así que esa parte fue larga y tediosa.
Ya hacia finales de 2024, la temporada estaba lista para salir. Pero decidimos esperar un poco más. Planificar una campaña de comunicación más sólida. Cerrar algunos acuerdos estratégicos con plataformas (Apple). Fue una decisión pensada desde la difusión y el deseo de lograr el mayor impacto posible. Analizamos fechas de estreno de otros podcasts en español, incluso del otro continente. Y así fue que decidimos lanzar en abril/mayo de 2025.
La producción real —la de contenido— se hizo entre 2022 y 2023. Todo lo que vino después fueron meses de papelerío, cuestiones legales, negociaciones.
Esta temporada nos llevó muchísimo trabajo. Mucho más tiempo. Es más larga que la anterior. Es más ambiciosa también, si se quiere. Tuvimos que encontrar el eje, decidir bien qué queríamos contar, dónde poner el foco. Y trabajamos todo con bastante parsimonia.
La primera temporada salió más a las patadas. Como el primer disco de una banda punk. Sonaba medio a garage. Esta segunda temporada, en cambio, queríamos que tuviera un crecimiento también desde lo sonoro. Así que nos tomamos más tiempo para elaborarla. Iteramos mucho más. Volvimos una y otra vez sobre los capítulos, los guiones, las grabaciones, las narraciones. Todo con el objetivo de que quedara lo mejor posible.
En esta segunda temporada hablan mucho de salud mental: desde cómo era Javier Messina, hasta la construcción del personaje del Dios Punk, todo pasado por el tamiz de su enfermedad mental. Los detalles y cómo está contado, están encarados con mucho respeto. Y también lo dosifican, durante los capítulos, en términos narrativos. Sin arruinar la escucha, se puede decir que en casi ningún momento la historia se vuelve demasiado oscura: ¿Cómo manejaron esos tonos a la hora de narrar?
N.M.: La temática de salud mental empezó a emerger desde el primer momento en que me metí a investigar esta historia. Fue, en gran parte, la razón por la cual decidí que esta temporada girara en torno a esa lectura: la marginación social, los raros, los locos, y cómo la sociedad trata a quienes no encajan. Todo eso contado a través del prisma de la historia de Javier, que era justamente un pibe que no le hacía mal a nadie.
Es, quizás, la forma más pura de encarar el tema, porque Javier es un personaje casi sin grises. Tiene contradicciones internas, sí, pero es, en esencia, un buen tipo, sometido a la tortura diaria de una psicosis paranoide: alucinaciones, delirios, y un sistema que responde a esos cuadros con rechazo y violencia simbólica.
Siempre intentamos trabajar con ese doble enfoque: por un lado, mostrar lo luminoso, lo gracioso incluso de Javier, sus intervenciones, sus arranques, y tratar de entender qué había detrás de esas actitudes. Ponerlas en contexto con su obra. Porque eso también apareció con fuerza: el personaje de Dios Punk es muy coherente en términos de su producción artística y de su lógica como figura construida, en contraposición a la personalidad real de Javier. Esa construcción le permitió tramitar parte de su delirio, de su padecimiento.
Esto lo fuimos charlando con especialistas, no es que especulamos desde el sentido común. Siempre nos posicionamos como ignorantes sobre el tema, buscando activamente las voces de quienes sí están capacitados para analizar estos cuadros. Y toda esa información la fuimos desperdigando como migas en la narración, tratando de setear ciertas pistas que nos permitieran llegar a las revelaciones de forma orgánica, emocional, que el oyente las viva como una progresión natural. Pero también con picos que reflejan lo que nosotros mismos sentimos al descubrir ciertos datos.
Mi intención fue reproducir esa emoción de la investigación, esa mezcla de asombro y desgarro que sentí al ir atando cabos. Y cuando la oscuridad llega, se deja sentir. No buscamos el morbo. Lo que buscamos es generar identificación, empatía. Sumergirnos en la cabeza de alguien que tiene este padecimiento.
Cómo nos la imaginamos. Qué podemos reconstruir a partir del archivo de su voz, de las letras de sus canciones, de lo que dicen los que lo conocieron. Cómo ve la realidad una persona diagnosticada con esquizofrenia.
Intentamos también equilibrar. Mostrar lo tortuoso: cómo lo vive la familia, cómo lo atraviesa él, cómo la producción delirante también es sufrimiento. Pero sin perder de vista lo otro: su costado jovial, lo jocoso de su personalidad, lo entrañable.
A diferencia de la primera temporada, que es enteramente sórdida y triste, en esta aparecen pequeños esbozos de algo más cálido. Momentos que, aunque breves, generan una sonrisa. O al menos una simpatía.
Tiene mucha música esta temporada, más aún que la primera. ¿Cómo la consiguieron y qué uso narrativo le han dado a las canciones de Javier?
N.M.: La música es una parte fundamental de esta temporada. Lo que me pasó fue que, a partir de la publicación de la primera, empecé a recibir muchísima música. Mucha gente me empezó a acercar parte de la discografía de Javier que no estaba accesible en internet. Él grabó 12 o 13 discos —algunos más largos, otros más cortos— en formato casero. Los últimos los grababa en CDs que vendía o regalaba en la feria, en la calle o en los recitales.
Esos discos, muchas veces olvidados en una compactera o juntando polvo en algún estante, terminaron llegando a mis manos. Gente que los había guardado me dijo: “Prefiero que los tengas vos”. Gracias a eso pude reconstruir, diría, el 90% de su discografía. También me llegaron varios fanzines.
Y cuando empecé a ver y escuchar todo ese material, lo primero que noté fue la madurez artística. Desde sus veintipico hasta los 37 años —cuando sucede el escrache y luego su muerte— hubo una evolución. Incluso en su último año, grabó dos o tres temas más.
Lo que también se nota es cómo fue agravándose su cuadro de salud mental. Entraba y salía del tratamiento, interrumpía la medicación, y eso se reflejaba en sus letras. Javier contaba todo a través de sus canciones. Las letras empezaron a ser casi proféticas. Estaban ahí sus miedos, sus temores. Se empezó a percibir un tipo menos aniñado y más golpeado, lidiando con las amarguras de la vida y de la forma que eligió vivirla: una vida desprendida del dinero, bastante punk, bastante anarquista. Pero siempre desde un lugar emocional. Nunca panfletario. Siempre sensible.
Por eso era muy importante conseguir el permiso para usar esas canciones. Para mí son extraordinarias. Una de las grandes motivaciones de esta temporada fue reivindicarlo como artista. Que la gente conozca a Dios Punk como músico. Que escuche su obra. Que se acerque a eso que, estoy seguro, él también quería compartir, aunque lo haya hecho de la forma más extrema que vi en un artista local.
Todo esto fue lo que me llevó a darle a las canciones un uso narrativo. Que todos los episodios tengan fragmentos musicales. Incluso al final de cada capítulo, para el que se quiera quedar escuchando más allá de los créditos. A veces suenan dos minutos, con easter eggs escondidos para quien los quiera encontrar.
Hay temas extraordinarios. Recuerdo uno en el capítulo 7, donde habla de cómo se relacionaba con la gente en la calle. Justamente uno de esos vínculos es lo que derivó en la situación confusa en el colectivo, que terminó en el escrache. En ese tema, dice: “Me siento muy mal”, y otra voz —que también es él— le responde: “Yo me siento peor”. Hay un desdoblamiento ahí que me pareció hermoso. Como si uno fuera Dios Punk y el otro, Javier. Cada quien lo interpretará a su manera.
También hay canciones que hablan del final. Una se llama La muerte, y parece describir su propia muerte. La cuenta desde un lugar lejano, como si subiera y mirara el mundo desde arriba mientras todo pasa abajo. Tiene una lírica extraordinaria, una poética brutal.
Quería recuperar ese impacto emocional que tuvo la primera temporada, sobre todo en el último episodio, que cierra con un tema que me gusta mucho. En él, Javier dice que está en su pieza, sufriendo alucinaciones. Habla del agujero negro.
El agujero negro no solo es una metáfora central en su obra, sino también una representación directa de su lucha con la enfermedad mental. Y esta vez, con más tiempo para escuchar todo con calma, creo que la musicalización quedó mucho más pensada que en la primera. No se trata solo de que un tema suene lindo, sino de que suene donde tiene que sonar. Es una elección mucho más intencional.
En el podcast narrativo en audio se habla, a veces, de poder vender la propiedad intelectual (IP) para adaptar una historia a otros lenguajes: puede ser a un libro, puede ser en audiovisual. ¿Eso está arriba de la mesa con la historia del Dios Punk? ¿Lo piensan para un futuro próximo?
N.M.: Respecto a la propiedad intelectual, fue algo que charlamos con la familia de Javier, e incluso con los chicos de la banda que tocaban con él —que aparecen hablando en ambas temporadas—: ¿Qué hacíamos con esta historia, tan rica, que por ahora sigue habitando el universo del podcast, un formato que sigue siendo de nicho, pero que tiene potencial para llegar a audiencias mucho más grandes?
Desde un principio tuve ganas de hacer un libro. Es una cuenta pendiente. No sé si lo encararé algún día, aunque en algún momento apareció un contacto que me lo propuso. No prosperó, pero es algo que me encantaría: que esta historia quede plasmada también en una obra literaria.
Y, sin duda, lo otro a lo que apuntamos fue la posibilidad de hacer algo audiovisual. En su momento hubo un proyecto, pero no llegó a buen puerto. A mí no me terminaba de convencer. Sentía que no estaba resguardando lo que yo había prometido, sobre todo al padre de Javier: que se respete su memoria y el mensaje que queríamos transmitir con el podcast.
Obviamente estoy más que dispuesto a conversar cualquier nueva propuesta, siempre que sienta que va en esa dirección, con afinidad, respeto y compromiso. Por eso también hicimos todo el papeleo y los permisos necesarios, toda la documentación legal ya está tramitada. Eso facilita las cosas: si alguien se acerca con una propuesta audiovisual, hoy podríamos empezar a trabajar mucho más rápido.
En el episodio dedicado a la música original del making of de la primera temporada, Santiago Sietecase cuenta que hablaron mucho sobre la oscuridad, lo urbano, lo trágico. También mezclado lógicamente con el punk, la música industrial, y menciona también la atmósfera de ciertos videojuegos. Queremos nombres: ¿Qué influencias le metieron al podcast? De todo tipo.
N.M.: La verdad es que las influencias vienen de muchos lados. Musicalmente, sí, está todo eso que menciona Santi [escuchar episodio]: hay algo de la oscuridad del post-punk, del punk más crudo, de la música industrial, del grunge. Toda esa paleta suena, incluso en el modo en que está narrada la historia. Hay emoción, hay catarsis. Se cuelan bandas que me marcaron mucho, del post-hardcore, del emo... Una influencia muy fuerte para mí, en cómo escribo y cómo pienso lo sonoro, es Brand New. Es una banda de rock alternativo que me atraviesa. La tengo tatuada, literalmente. Tengo en el brazo la tapa de un disco donde aparecen dos figuras encapuchadas, de negro. Es una imagen que elegí mucho antes de conocer la historia de Javi. Pero cuando la conocí, entendí que había un encuentro estético inevitable. Como si ya estuviera trazado.
Después, obviamente, está el cine. Me interesa mucho cierto tipo de cine oscuro, de terror, con narrativas lentas, metafóricas, que insinúan más de lo que dicen. Ese estilo, esa forma de contar que no subraya ni sermonea, me parece fundamental para lo que intentamos con el universo de Dios Punk. También hay algo del cómic, que llega más por el lado de Martín Parodi —él le da el último pulido visual a todo— con un bagaje más gráfico, más pop.
En lo literario, es imposible no nombrar a Stephen King, Mariana Enríquez, Lovecraft, Poe. Toda esa oscuridad está presente. Pero lo que buscamos no es un terror por el terror en sí, ni una angustia por morbo o por autocompasión. Lo que aparece es ese malestar que nace desde las tripas y que a veces se convierte en grito, en furia. No se trata de estética oscura vacía, sino de sensibilidad desgarrada. En ese sentido, hay algo de Joy Division, The Cure, Parálisis Permanente. Esa atmósfera soporífera, sufriente, pero que también tiene una belleza profunda.
Y después están los videojuegos. Cuando empezamos a trabajar en esta historia yo venía completamente atravesado por The Last of Us. No solo por los juegos, sino también por la serie. Me obsesioné con todo lo que decían Neil Druckmann, el director creativo, y Craig Mazin, el showrunner de la adaptación. Me alucinó su capacidad para construir narrativas profundas, que emocionan, que te descolocan, que te dejan pensando y revisándote. Ese tipo de storytelling me marcó mucho en el enfoque: cómo hacer para que la historia no sea una bajada de línea, sino una invitación a pensar. La idea era poner en común un conflicto que yo también estaba tratando de entender, sin moralejas, sin cerrar sentido, sin miedo a que se malinterprete. Traerlo como un dilema, un peso que necesitaba compartir.
Obviamente, todo esto es un recorte subjetivo. Pero dentro de esa subjetividad, la búsqueda fue tratar de ser lo más justo posible con la historia.
En estos años, por lo que charlamos en otras ocasiones, sé que estuviste muy cerca de Javier Messina. De la persona detrás del personaje Dios Punk, por más que conociste su historia primero como periodista. No solo cerca suyo, a pesar de que murió hace unos años, también muy cerca de su familia. Por ejemplo: su padre (Alfredo) aparece en el podcast, estuvo siempre en las presentaciones, y se expresa con mucho cariño sobre lo logrado por ustedes contando la historia de su hijo. ¿Cómo ves todo este recorrido, tanto desde lo periodístico como desde lo personal?
N.M.: Claramente la obra es una obra que sin la participación de Alfredo, sin su predisposición y sus ganas de mantener viva la memoria de su hijo, y de dar vuelta una imagen que había quedado manchada —post mortem, inclusive—, no se podría haber contado de esta manera.
Todo empezó, de hecho, el día que yo lo llamo por teléfono. Esa conversación se escucha, tal cual, en la primera temporada. Esa llamada telefónica dio inicio a la nota en papel que yo hice para el medio en el que laburo, y que después terminó siendo la piedra basal del podcast.
Entonces, esa relación fue haciendo que fuera posible contar la historia con muchísimas más aristas, detalles, cosas, recuerdos, postales... que son producto del fortalecimiento de esa relación que fui teniendo con Alfredo durante los años. De hecho, él me permitió también poder hablar con la mamá de Javi después, que fue fundamental para poder conseguir también el permiso firmado para contar la historia —más allá de que ella no quiso hablar en el podcast—. También me permitió conocer a su hermana.
Hay mucho que tiene que ver con esa relación con la familia y, particularmente, con Alfredo, que muy entusiastamente participó del proceso. Siempre fue a las presentaciones. Cada tanto hablamos, cada tanto nos juntamos, cada tanto nos tomamos un café. Él me acompañó también cuando hicimos todo este pedido de la causa judicial.
La verdad es que fue importante. Fue lo que me hizo trabajar con más entusiasmo también. Es importante saber que uno está honrando también ese recuerdo.
Y un poco la segunda temporada también la trasunta —o la atraviesa— la relación de Javier con su papá. Se habla mucho de eso. Y en ese sentido es una historia también, si se quiere, de amor. La primera temporada quizás está más basada en analizar el odio. Y, en esta segunda, eso también está pero creo que en mayor proporción también se trata —y esto se pone de manifiesto cuando empiezan a atravesarse los capítulos finales— de la relación de un padre y un hijo. Está presente en casi todos los capítulos alguna partecita de esa historia. Es un eje que para mí es fundamental.
Y creo que le dimos importancia justamente porque es parte de esa búsqueda de contar una historia que tenga una dimensión universal, y que se identifique mucha gente escuchándola, y encuentre algún tipo de acompañamiento, de calma, de sentirse reflejado. De que se está hablando y se está problematizando algo que a ellos también les pasa. ★
Volver al Dios Punk: salud mental, empatía y mucha música
Volvió La Segunda Muerte del Dios Punk, con una temporada para cerrar el círculo: un nuevo enfoque, una indagación más profunda, el trabajo periodístico (y personal) de acercarse, conocer y bucear, para contar todo lo que había detrás de esta historia. En Escucha Podcast se nos pasó la temporada inicial, y cuando ganó el Premio Gabo en 2022 ya había quedado clarísimo el nivel de trabajo periodístico que habían realizado Nico Maggi + Erre Podcast.En esta segunda temporada, coproducción entre Erre y Posta, la historia se amplía, el personaje Dios Punk se agranda, nos metemos a fondo en su obra musical, su enfermedad y, en definitiva, toda su vida —personal y artística— hasta llegar al final.
Para hablar de todo esto, entrevisté a Nicolás Maggi, el periodista que investiga y cuenta el caso, un caso que con los años se hizo parte de su vida. Hablamos de su cercanía con la familia, de cómo pensaron la(s) música(s), de qué enfoque le dieron a esta nueva temporada y de muchas cosas más. Porque las segundas partes pueden ser buenas y algunas, como esta, buenísimas. La entrevista:
¿Cuál es la diferencia de esta segunda temporada con la primera? ¿Se cuenta la misma historia, cambiaron el enfoque?
NICOLÁS MAGGI: La diferencia es que la segunda intenta indagar hacia atrás desde lo que pasó en la primera temporada, que básicamente cubre el último año de vida de Javier Messina. Si bien hay algunos esbozos de intentar surfear su vida anterior como músico y su personaje de Dios Punk, en general la historia va hacia adelante desde el día del escrache hasta su muerte.
Entonces, lo que había quedado por investigar, lo que había quedado en el tintero, era preguntarnos cómo él se había convertido en Dios Punk, y cómo todas esas características que él tenía, de alguna forma, habían tenido que ver con el hecho de que sea el chivo expiatorio de tanta furia social descargada sobre él en el escrache.
Y después, porque no nos olvidemos que él nunca fue imputado por lo que se le había asignado como su responsabilidad —intentar drogar a una chica para secuestrarla—, nos preguntamos: ¿Por qué justo en ese eslabón tan débil de la cadena del tejido social se había descargado toda esa furia?
Y justamente eso tenía que ver con cómo llevaba adelante su vida, cómo había transitado su padecimiento mental, y la falta de un colchón en cuanto a vínculos familiares, amigos, etc., que había posibilitado que todos los dardos vayan hacia él.
Entonces, un poco lo que queríamos reconstruir era su vida, el personaje, y si había, en algún punto de todo el derrotero que fue la vida de Javier, algún indicio de que esto podía llegar a pasar en algún momento. Si había cierta profecía que luego se cumpliría. Y si esto se trataba —yo sospechaba que sí— de la crónica de una muerte anunciada.
Finalmente comprobamos que sí, que había muchas cosas que sucedieron que se espejaban con situaciones que después se vieron. Y un poco la idea era seguir trayendo luz sobre cosas que habían quedado en la oscuridad, y que para mí ayudan a pensar de una forma más integral todos los acontecimientos.
Y aún más, sacan la lupa de esa respuesta automática que aparecía ante el hecho, que era: “bueno, entonces toda la culpa es de esta chica que decidió mandar este audio”. Nosotros siempre intentamos expandir el análisis más socialmente, marcando la responsabilidad de otros actores.
La primera temporada se estrenó en octubre/noviembre de 2021. Esta segunda llega en abril/mayo de 2025: ¿Nos podés contar qué facetas de la producción les llevaron más tiempo? Me imagino un par, pero contame vos.
N.M.: La primera temporada salió a finales de 2021. Durante 2022 nos dedicamos mucho a difundirla. Y, en paralelo, empezamos a seguir algunas puntas que habían quedado sueltas o poco investigadas. En un principio, la idea era continuar por la vía judicial. Tuvimos un episodio bastante extenso peleando por conseguir acceso a la causa. Dentro del expediente había testimonios clave.
Así fue como dimos con la médica que terminó teniendo tanto protagonismo en algunos capítulos, y también con Luciana, la chica que había enviado el audio viral. Intentamos seguir esa pista, pero no terminó dando para convertirla en una línea narrativa posterior a lo que se había contado al final de la primera temporada.
Sin embargo, nos empezó a llegar un montón de información y comenzaron a aparecer pistas para reconstruir la historia hacia atrás. Así que podría decirse que 2022 fue el año en que, mientras el podcast explotaba y recibíamos el Premio Gabo, también empezábamos a escribir, a buscar, a escarbar.
En 2023 fue cuando grabamos y comenzamos a editar. Prácticamente, entre finales de ese año y comienzos de 2024 ya teníamos la segunda temporada casi terminada.
Ahí surgieron nuevos desafíos. Primero, una propuesta de hacer una adaptación audiovisual, que quedó trunca. No nos convencía. Después intentamos venderlo a una plataforma y hacer una coproducción, pero tampoco prosperó. Entonces nos abocamos a ordenar todo lo que no habíamos hecho en la primera temporada: obtener los permisos formales de la familia para contar la historia, legalizar el uso de la música, trabajar sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor. Todo eso había quedado muy librado al azar. Javier no había registrado prácticamente nada. Así que esa parte fue larga y tediosa.
Ya hacia finales de 2024, la temporada estaba lista para salir. Pero decidimos esperar un poco más. Planificar una campaña de comunicación más sólida. Cerrar algunos acuerdos estratégicos con plataformas (Apple). Fue una decisión pensada desde la difusión y el deseo de lograr el mayor impacto posible. Analizamos fechas de estreno de otros podcasts en español, incluso del otro continente. Y así fue que decidimos lanzar en abril/mayo de 2025.
La producción real —la de contenido— se hizo entre 2022 y 2023. Todo lo que vino después fueron meses de papelerío, cuestiones legales, negociaciones.
Esta temporada nos llevó muchísimo trabajo. Mucho más tiempo. Es más larga que la anterior. Es más ambiciosa también, si se quiere. Tuvimos que encontrar el eje, decidir bien qué queríamos contar, dónde poner el foco. Y trabajamos todo con bastante parsimonia.
La primera temporada salió más a las patadas. Como el primer disco de una banda punk. Sonaba medio a garage. Esta segunda temporada, en cambio, queríamos que tuviera un crecimiento también desde lo sonoro. Así que nos tomamos más tiempo para elaborarla. Iteramos mucho más. Volvimos una y otra vez sobre los capítulos, los guiones, las grabaciones, las narraciones. Todo con el objetivo de que quedara lo mejor posible.
En esta segunda temporada hablan mucho de salud mental: desde cómo era Javier Messina, hasta la construcción del personaje del Dios Punk, todo pasado por el tamiz de su enfermedad mental. Los detalles y cómo está contado, están encarados con mucho respeto. Y también lo dosifican, durante los capítulos, en términos narrativos. Sin arruinar la escucha, se puede decir que en casi ningún momento la historia se vuelve demasiado oscura: ¿Cómo manejaron esos tonos a la hora de narrar?
N.M.: La temática de salud mental empezó a emerger desde el primer momento en que me metí a investigar esta historia. Fue, en gran parte, la razón por la cual decidí que esta temporada girara en torno a esa lectura: la marginación social, los raros, los locos, y cómo la sociedad trata a quienes no encajan. Todo eso contado a través del prisma de la historia de Javier, que era justamente un pibe que no le hacía mal a nadie.
Es, quizás, la forma más pura de encarar el tema, porque Javier es un personaje casi sin grises. Tiene contradicciones internas, sí, pero es, en esencia, un buen tipo, sometido a la tortura diaria de una psicosis paranoide: alucinaciones, delirios, y un sistema que responde a esos cuadros con rechazo y violencia simbólica.
Siempre intentamos trabajar con ese doble enfoque: por un lado, mostrar lo luminoso, lo gracioso incluso de Javier, sus intervenciones, sus arranques, y tratar de entender qué había detrás de esas actitudes. Ponerlas en contexto con su obra. Porque eso también apareció con fuerza: el personaje de Dios Punk es muy coherente en términos de su producción artística y de su lógica como figura construida, en contraposición a la personalidad real de Javier. Esa construcción le permitió tramitar parte de su delirio, de su padecimiento.
Esto lo fuimos charlando con especialistas, no es que especulamos desde el sentido común. Siempre nos posicionamos como ignorantes sobre el tema, buscando activamente las voces de quienes sí están capacitados para analizar estos cuadros. Y toda esa información la fuimos desperdigando como migas en la narración, tratando de setear ciertas pistas que nos permitieran llegar a las revelaciones de forma orgánica, emocional, que el oyente las viva como una progresión natural. Pero también con picos que reflejan lo que nosotros mismos sentimos al descubrir ciertos datos.
Mi intención fue reproducir esa emoción de la investigación, esa mezcla de asombro y desgarro que sentí al ir atando cabos. Y cuando la oscuridad llega, se deja sentir. No buscamos el morbo. Lo que buscamos es generar identificación, empatía. Sumergirnos en la cabeza de alguien que tiene este padecimiento.
Cómo nos la imaginamos. Qué podemos reconstruir a partir del archivo de su voz, de las letras de sus canciones, de lo que dicen los que lo conocieron. Cómo ve la realidad una persona diagnosticada con esquizofrenia.
Intentamos también equilibrar. Mostrar lo tortuoso: cómo lo vive la familia, cómo lo atraviesa él, cómo la producción delirante también es sufrimiento. Pero sin perder de vista lo otro: su costado jovial, lo jocoso de su personalidad, lo entrañable.
A diferencia de la primera temporada, que es enteramente sórdida y triste, en esta aparecen pequeños esbozos de algo más cálido. Momentos que, aunque breves, generan una sonrisa. O al menos una simpatía.
Tiene mucha música esta temporada, más aún que la primera. ¿Cómo la consiguieron y qué uso narrativo le han dado a las canciones de Javier?
N.M.: La música es una parte fundamental de esta temporada. Lo que me pasó fue que, a partir de la publicación de la primera, empecé a recibir muchísima música. Mucha gente me empezó a acercar parte de la discografía de Javier que no estaba accesible en internet. Él grabó 12 o 13 discos —algunos más largos, otros más cortos— en formato casero. Los últimos los grababa en CDs que vendía o regalaba en la feria, en la calle o en los recitales.
Esos discos, muchas veces olvidados en una compactera o juntando polvo en algún estante, terminaron llegando a mis manos. Gente que los había guardado me dijo: “Prefiero que los tengas vos”. Gracias a eso pude reconstruir, diría, el 90% de su discografía. También me llegaron varios fanzines.
Y cuando empecé a ver y escuchar todo ese material, lo primero que noté fue la madurez artística. Desde sus veintipico hasta los 37 años —cuando sucede el escrache y luego su muerte— hubo una evolución. Incluso en su último año, grabó dos o tres temas más.
Lo que también se nota es cómo fue agravándose su cuadro de salud mental. Entraba y salía del tratamiento, interrumpía la medicación, y eso se reflejaba en sus letras. Javier contaba todo a través de sus canciones. Las letras empezaron a ser casi proféticas. Estaban ahí sus miedos, sus temores. Se empezó a percibir un tipo menos aniñado y más golpeado, lidiando con las amarguras de la vida y de la forma que eligió vivirla: una vida desprendida del dinero, bastante punk, bastante anarquista. Pero siempre desde un lugar emocional. Nunca panfletario. Siempre sensible.
Por eso era muy importante conseguir el permiso para usar esas canciones. Para mí son extraordinarias. Una de las grandes motivaciones de esta temporada fue reivindicarlo como artista. Que la gente conozca a Dios Punk como músico. Que escuche su obra. Que se acerque a eso que, estoy seguro, él también quería compartir, aunque lo haya hecho de la forma más extrema que vi en un artista local.
Todo esto fue lo que me llevó a darle a las canciones un uso narrativo. Que todos los episodios tengan fragmentos musicales. Incluso al final de cada capítulo, para el que se quiera quedar escuchando más allá de los créditos. A veces suenan dos minutos, con easter eggs escondidos para quien los quiera encontrar.
Hay temas extraordinarios. Recuerdo uno en el capítulo 7, donde habla de cómo se relacionaba con la gente en la calle. Justamente uno de esos vínculos es lo que derivó en la situación confusa en el colectivo, que terminó en el escrache. En ese tema, dice: “Me siento muy mal”, y otra voz —que también es él— le responde: “Yo me siento peor”. Hay un desdoblamiento ahí que me pareció hermoso. Como si uno fuera Dios Punk y el otro, Javier. Cada quien lo interpretará a su manera.
También hay canciones que hablan del final. Una se llama La muerte, y parece describir su propia muerte. La cuenta desde un lugar lejano, como si subiera y mirara el mundo desde arriba mientras todo pasa abajo. Tiene una lírica extraordinaria, una poética brutal.
Quería recuperar ese impacto emocional que tuvo la primera temporada, sobre todo en el último episodio, que cierra con un tema que me gusta mucho. En él, Javier dice que está en su pieza, sufriendo alucinaciones. Habla del agujero negro.
El agujero negro no solo es una metáfora central en su obra, sino también una representación directa de su lucha con la enfermedad mental. Y esta vez, con más tiempo para escuchar todo con calma, creo que la musicalización quedó mucho más pensada que en la primera. No se trata solo de que un tema suene lindo, sino de que suene donde tiene que sonar. Es una elección mucho más intencional.
En el podcast narrativo en audio se habla, a veces, de poder vender la propiedad intelectual (IP) para adaptar una historia a otros lenguajes: puede ser a un libro, puede ser en audiovisual. ¿Eso está arriba de la mesa con la historia del Dios Punk? ¿Lo piensan para un futuro próximo?
N.M.: Respecto a la propiedad intelectual, fue algo que charlamos con la familia de Javier, e incluso con los chicos de la banda que tocaban con él —que aparecen hablando en ambas temporadas—: ¿Qué hacíamos con esta historia, tan rica, que por ahora sigue habitando el universo del podcast, un formato que sigue siendo de nicho, pero que tiene potencial para llegar a audiencias mucho más grandes?
Desde un principio tuve ganas de hacer un libro. Es una cuenta pendiente. No sé si lo encararé algún día, aunque en algún momento apareció un contacto que me lo propuso. No prosperó, pero es algo que me encantaría: que esta historia quede plasmada también en una obra literaria.
Y, sin duda, lo otro a lo que apuntamos fue la posibilidad de hacer algo audiovisual. En su momento hubo un proyecto, pero no llegó a buen puerto. A mí no me terminaba de convencer. Sentía que no estaba resguardando lo que yo había prometido, sobre todo al padre de Javier: que se respete su memoria y el mensaje que queríamos transmitir con el podcast.
Obviamente estoy más que dispuesto a conversar cualquier nueva propuesta, siempre que sienta que va en esa dirección, con afinidad, respeto y compromiso. Por eso también hicimos todo el papeleo y los permisos necesarios, toda la documentación legal ya está tramitada. Eso facilita las cosas: si alguien se acerca con una propuesta audiovisual, hoy podríamos empezar a trabajar mucho más rápido.
En el episodio dedicado a la música original del making of de la primera temporada, Santiago Sietecase cuenta que hablaron mucho sobre la oscuridad, lo urbano, lo trágico. También mezclado lógicamente con el punk, la música industrial, y menciona también la atmósfera de ciertos videojuegos. Queremos nombres: ¿Qué influencias le metieron al podcast? De todo tipo.
N.M.: La verdad es que las influencias vienen de muchos lados. Musicalmente, sí, está todo eso que menciona Santi [escuchar episodio]: hay algo de la oscuridad del post-punk, del punk más crudo, de la música industrial, del grunge. Toda esa paleta suena, incluso en el modo en que está narrada la historia. Hay emoción, hay catarsis. Se cuelan bandas que me marcaron mucho, del post-hardcore, del emo... Una influencia muy fuerte para mí, en cómo escribo y cómo pienso lo sonoro, es Brand New. Es una banda de rock alternativo que me atraviesa. La tengo tatuada, literalmente. Tengo en el brazo la tapa de un disco donde aparecen dos figuras encapuchadas, de negro. Es una imagen que elegí mucho antes de conocer la historia de Javi. Pero cuando la conocí, entendí que había un encuentro estético inevitable. Como si ya estuviera trazado.
Después, obviamente, está el cine. Me interesa mucho cierto tipo de cine oscuro, de terror, con narrativas lentas, metafóricas, que insinúan más de lo que dicen. Ese estilo, esa forma de contar que no subraya ni sermonea, me parece fundamental para lo que intentamos con el universo de Dios Punk. También hay algo del cómic, que llega más por el lado de Martín Parodi —él le da el último pulido visual a todo— con un bagaje más gráfico, más pop.
En lo literario, es imposible no nombrar a Stephen King, Mariana Enríquez, Lovecraft, Poe. Toda esa oscuridad está presente. Pero lo que buscamos no es un terror por el terror en sí, ni una angustia por morbo o por autocompasión. Lo que aparece es ese malestar que nace desde las tripas y que a veces se convierte en grito, en furia. No se trata de estética oscura vacía, sino de sensibilidad desgarrada. En ese sentido, hay algo de Joy Division, The Cure, Parálisis Permanente. Esa atmósfera soporífera, sufriente, pero que también tiene una belleza profunda.
Y después están los videojuegos. Cuando empezamos a trabajar en esta historia yo venía completamente atravesado por The Last of Us. No solo por los juegos, sino también por la serie. Me obsesioné con todo lo que decían Neil Druckmann, el director creativo, y Craig Mazin, el showrunner de la adaptación. Me alucinó su capacidad para construir narrativas profundas, que emocionan, que te descolocan, que te dejan pensando y revisándote. Ese tipo de storytelling me marcó mucho en el enfoque: cómo hacer para que la historia no sea una bajada de línea, sino una invitación a pensar. La idea era poner en común un conflicto que yo también estaba tratando de entender, sin moralejas, sin cerrar sentido, sin miedo a que se malinterprete. Traerlo como un dilema, un peso que necesitaba compartir.
Obviamente, todo esto es un recorte subjetivo. Pero dentro de esa subjetividad, la búsqueda fue tratar de ser lo más justo posible con la historia.
En estos años, por lo que charlamos en otras ocasiones, sé que estuviste muy cerca de Javier Messina. De la persona detrás del personaje Dios Punk, por más que conociste su historia primero como periodista. No solo cerca suyo, a pesar de que murió hace unos años, también muy cerca de su familia. Por ejemplo: su padre (Alfredo) aparece en el podcast, estuvo siempre en las presentaciones, y se expresa con mucho cariño sobre lo logrado por ustedes contando la historia de su hijo. ¿Cómo ves todo este recorrido, tanto desde lo periodístico como desde lo personal?
N.M.: Claramente la obra es una obra que sin la participación de Alfredo, sin su predisposición y sus ganas de mantener viva la memoria de su hijo, y de dar vuelta una imagen que había quedado manchada —post mortem, inclusive—, no se podría haber contado de esta manera.
Todo empezó, de hecho, el día que yo lo llamo por teléfono. Esa conversación se escucha, tal cual, en la primera temporada. Esa llamada telefónica dio inicio a la nota en papel que yo hice para el medio en el que laburo, y que después terminó siendo la piedra basal del podcast.
Entonces, esa relación fue haciendo que fuera posible contar la historia con muchísimas más aristas, detalles, cosas, recuerdos, postales... que son producto del fortalecimiento de esa relación que fui teniendo con Alfredo durante los años. De hecho, él me permitió también poder hablar con la mamá de Javi después, que fue fundamental para poder conseguir también el permiso firmado para contar la historia —más allá de que ella no quiso hablar en el podcast—. También me permitió conocer a su hermana.
Hay mucho que tiene que ver con esa relación con la familia y, particularmente, con Alfredo, que muy entusiastamente participó del proceso. Siempre fue a las presentaciones. Cada tanto hablamos, cada tanto nos juntamos, cada tanto nos tomamos un café. Él me acompañó también cuando hicimos todo este pedido de la causa judicial.
La verdad es que fue importante. Fue lo que me hizo trabajar con más entusiasmo también. Es importante saber que uno está honrando también ese recuerdo.
Y un poco la segunda temporada también la trasunta —o la atraviesa— la relación de Javier con su papá. Se habla mucho de eso. Y en ese sentido es una historia también, si se quiere, de amor. La primera temporada quizás está más basada en analizar el odio. Y, en esta segunda, eso también está pero creo que en mayor proporción también se trata —y esto se pone de manifiesto cuando empiezan a atravesarse los capítulos finales— de la relación de un padre y un hijo. Está presente en casi todos los capítulos alguna partecita de esa historia. Es un eje que para mí es fundamental.
Y creo que le dimos importancia justamente porque es parte de esa búsqueda de contar una historia que tenga una dimensión universal, y que se identifique mucha gente escuchándola, y encuentre algún tipo de acompañamiento, de calma, de sentirse reflejado. De que se está hablando y se está problematizando algo que a ellos también les pasa. ★
-----------------------
✉ En este enlace podés suscribirte al newsletter Escucha Podcast para recibir novedades, enlaces de interés y recomendaciones de podcasts para escuchar, en tu correo.
✱ También me podés ayudar a sostener este proyecto: en esta sección de la web hay opciones para realizar donaciones en pesos, por única vez o mensuales, con Cafecito o Mercadopago. También opciones para aportar en euros y dólares con Ko-fi o Paypal. ¡Muchas gracias por apoyar el periodismo sobre podcast!